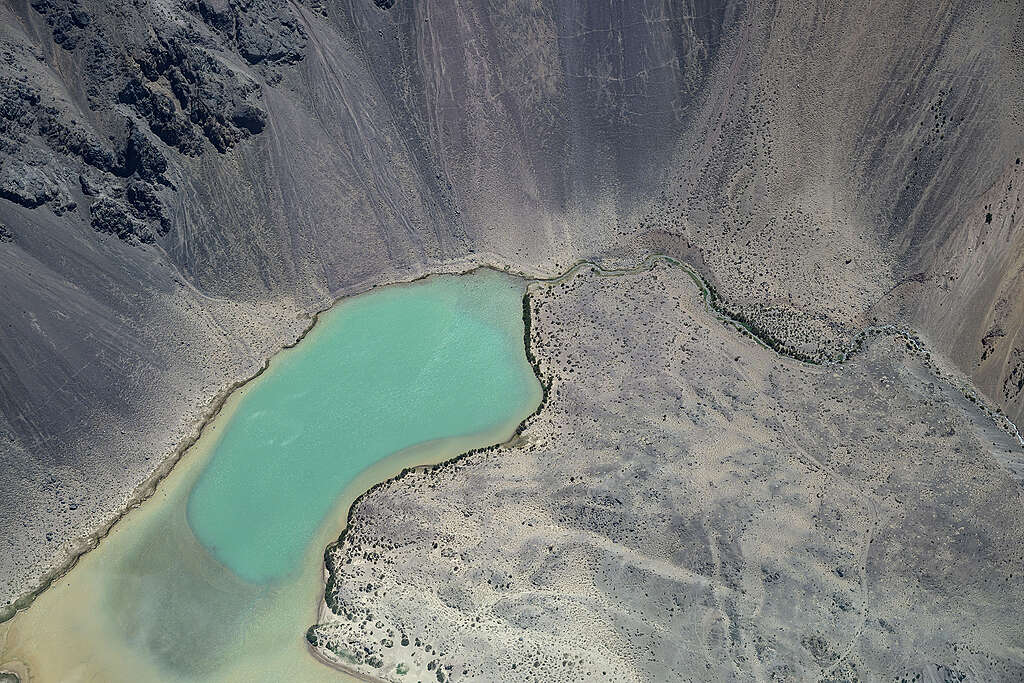Hitler y Trump pertenecen a siglos distintos, a sistemas políticos diferentes y a escalas históricas incomparables. Sin embargo, ambos activaron mecanismos similares de movilización simbólica: la apelación al agravio, la teatralización del conflicto y la promesa de una restauración —nacional, moral o identitaria— frente a un mundo percibido como hostil. Más allá de las similitudes en el plano táctico, resulta decisivo señalar que Trump exhibe una elasticidad intelectual y operativa de la que Hitler carecía. Mientras este último admitía maniobras circunstanciales sin renunciar jamás a un núcleo ideológico rígido, Trump desborda el terreno de la táctica: su identidad política está atravesada por una lógica transaccional propia del mundo empresarial, donde el acuerdo, la negociación y la concesión forman parte constitutiva de su trayectoria. Para Hitler, en cambio, cualquier compromiso era percibido como una forma de corrupción o traición. De ahí que la praxis política de uno y otro —más allá del escenario electoral— difiera de manera sustancial.
Conviene insistir, no obstante, en que estas diferencias no exime a Trump de peligrosidad. El riesgo que encarna es de otra naturaleza: como demagogo y populista, Trump está dispuesto a decir y ejecutar aquello que maximice su visibilidad y facilite su acceso al poder. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense afirmó recientemente: Trump ha conseguido que sientan que es el único político que les da voz, que defiende sus tradiciones y su cultura, que sienten amenazada. Además, ha construido un enemigo externo: los mexicanos, los asiáticos, los migrantes. Es la misma lógica que utilizó Hitler con los judíos, aunque obviamente ni los judíos iban a destruir Alemania ni los migrantes lo van a hacer con Estados Unidos.
Contextos históricos: ruina frente a desgaste
El ascenso de Adolf Hitler se produjo en una Alemania devastada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, asfixiada económicamente y humillada políticamente. La República de Weimar era frágil, acosada por la inflación, la violencia política y una ciudadanía exhausta. En ese terreno fértil para el resentimiento, el nazismo ofreció una narrativa totalizante: un pueblo elegido, un enemigo interno y externo claramente identificable, y un destino histórico supuestamente irrenunciable.
Donald Trump, en cambio, llegó al poder en una democracia formalmente sólida, con instituciones centenarias y un Estado de derecho operativo. Pero lo hizo en un momento de erosión del consenso liberal, marcado por la desindustrialización, la desigualdad creciente, la crisis de representación y la saturación informativa. No gobernó sobre ruinas físicas, sino sobre un desgaste simbólico: la sensación de pérdida de estatus, control y sentido.
La diferencia es crucial. Hitler construyó un régimen totalitario; Trump opera —con ultra tensiones— dentro de un marco democrático. Pero ambos se alimentan de un mismo combustible: la percepción de amenaza.
Desde la psicología política contemporánea, ambos líderes han sido analizados como figuras con rasgos de narcisismo político: una identidad hipertrofiada, necesidad constante de reconocimiento, intolerancia a la crítica y tendencia a confundir el yo con el destino colectivo.
Hitler transformó su biografía de frustración —artista rechazado, soldado derrotado— en una mitología de misión histórica. Trump, empresario convertido en personaje mediático, trasladó la lógica del espectáculo y la marca personal al espacio político. En ambos casos, el liderazgo se construye como representación permanente: el líder no gobierna, se escenifica.
La diferencia reside en la dirección de esa pulsión. Hitler sublimó su narcisismo en una ideología cerrada, racial y exterminadora. Trump lo desplegó en un relato mutable, contradictorio, donde la coherencia doctrinal importa menos que la fidelidad emocional de su base.
No se trata de patologizar, sino de comprender cómo ciertas configuraciones psicológicas encuentran eco en sociedades ansiosas de respuestas simples.
Uno de los paralelismos más inquietantes reside en el uso del lenguaje. Hitler entendió la política como una batalla narrativa: repetición, simplificación, emocionalización extrema. La verdad factual quedaba subordinada a la eficacia del mito. La palabra no describía el mundo: lo creaba.
Trump, en un ecosistema mediático radicalmente distinto, ha practicado una lógica similar. Su discurso no busca consistencia, sino impacto; no persigue veracidad, sino adhesión. La mentira deja de ser un error para convertirse en una técnica de poder: desorientar, saturar, erosionar la noción misma de verdad compartida.
Aquí emerge una diferencia fundamental: Hitler aspiró a un monopolio total del relato; Trump explota el caos informativo. Uno construyó una verdad única; el otro se beneficia de la fragmentación de todas.
Ningún liderazgo autoritario se sostiene sin un antagonista. En el nazismo, el enemigo fue racializado, deshumanizado y finalmente exterminado. El judío, el disidente, el “degenerado” encarnaban el mal absoluto.
En el trumpismo, el enemigo es más difuso pero igualmente funcional: el inmigrante, la prensa, el comunismo, ¿su aliado?, una serie de constructos bélicos expansionistas sustentados por la necesidad de preservar la seguridad nacional. No se trata de eliminar físicamente, sino de deslegitimar simbólicamente. El conflicto se mantiene en un estado de tensión permanente que refuerza la cohesión del grupo.
La diferencia de escala no elimina la similitud estructural: el poder necesita un “otro” para definirse.
Instituciones y límites
El contraste más contundente aparece en la relación con las instituciones. Hitler las destruyó o las absorbió; Trump las tensiona, las desacredita, pero no logra anularlas aunque las manipulación que ejerce sobre ellas, es manifiesta . Tribunales, prensa, elecciones y contrapesos resisten a duras penas, no sin fisuras, no sin una convulsión constante por la falta de sentido común del presidente.
Esta resistencia institucional no debe interpretarse como garantía eterna. La historia demuestra que las democracias no colapsan de golpe: se erosionan lentamente, normalizando la excepción, trivializando el abuso y degradando el lenguaje público.
La comparación, en este sentido, no es una acusación retrospectiva, sino una advertencia prospectiva.
Tanto en la Alemania de los años treinta como en los Estados Unidos del siglo XXI, una parte significativa de la sociedad experimentó una fatiga democrática: la sensación de que el sistema es lento, complejo e incapaz de responder al malestar. En ese vacío emerge el deseo de una figura fuerte, directa, que prometa orden sin matices.
El peligro no reside solo en el líder, sino en la disposición colectiva a delegar la complejidad a cambio de certezas emocionales. Comparar a Trump con Hitler no significa igualarlos. Significa reconocer patrones, analizar mecanismos y resistir la tentación de pensar que el horror pertenece exclusivamente al pasado. El nazismo fue un acontecimiento histórico singular e irrepetible en su forma, pero no en las condiciones que lo hicieron posible.
La lección no es que Trump sea Hitler. La lección es que ninguna sociedad está inmunizada contra la seducción del autoritarismo, y que el deterioro del lenguaje, la verdad y la empatía suele preceder al deterioro de las instituciones.
Redacción
Fuente de esta noticia: https://urbanbeatcontenidos.es/trump-y-hitler/
************************************************************************************************************
También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: Telegram Prensa Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: https://t.me/prensamercosur Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1W
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
Prensa Mercosur es un diario online de iniciativa privada que fue fundado en 2001, donde nuestro principal objetivos es trabajar y apoyar a órganos públicos y privados.
- ★Vuelta a clases: el Gobierno eliminó por decreto varias materias clave
- ★Biomas del Mundo: Descubre Todos Los Tipos y Sus Características
- ★Tokayev reforça agenda econômica do Cazaquistão em visita aos Estados Unidos
- ★México busca ante Islandia talentos para la Copa al Mundial
- ★¿Fumar menos? La clave puede estar en las variantes de un gen receptor de la nicotina