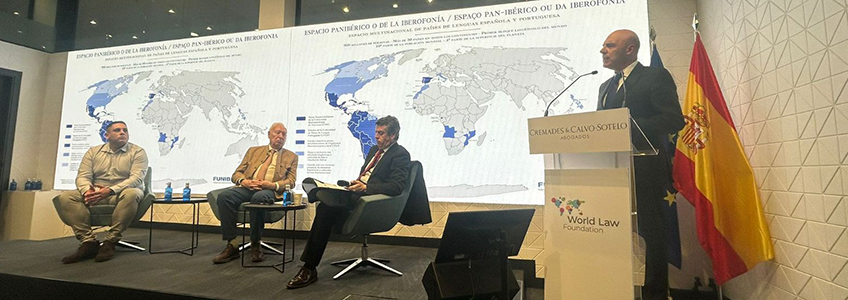En el espacio europeo, el Mercosur se convirtió en uno de los temas más sensibles del debate económico reciente. La preocupación central no es ideológica sino estadística: la Unión Europea cuenta con alrededor de 9,1 millones de explotaciones agrícolas activas, muchas de ellas de pequeña y mediana escala, que operan con márgenes reducidos y altos costos regulatorios. La posible entrada de productos sudamericanos a gran escala plantea un escenario de competencia directa difícil de absorber para determinados territorios rurales.
Los números explican la tensión. El Mercosur es actualmente responsable de más del 30 % de las exportaciones mundiales de soja, cerca del 25 % de la carne bovina comercializada a nivel global y una porción creciente del mercado de maíz y derivados. En contraste, la producción europea de carne vacuna ha caído aproximadamente un 8 % en la última década, mientras que los costos de producción aumentaron por encima del 20 % ajustados por inflación.
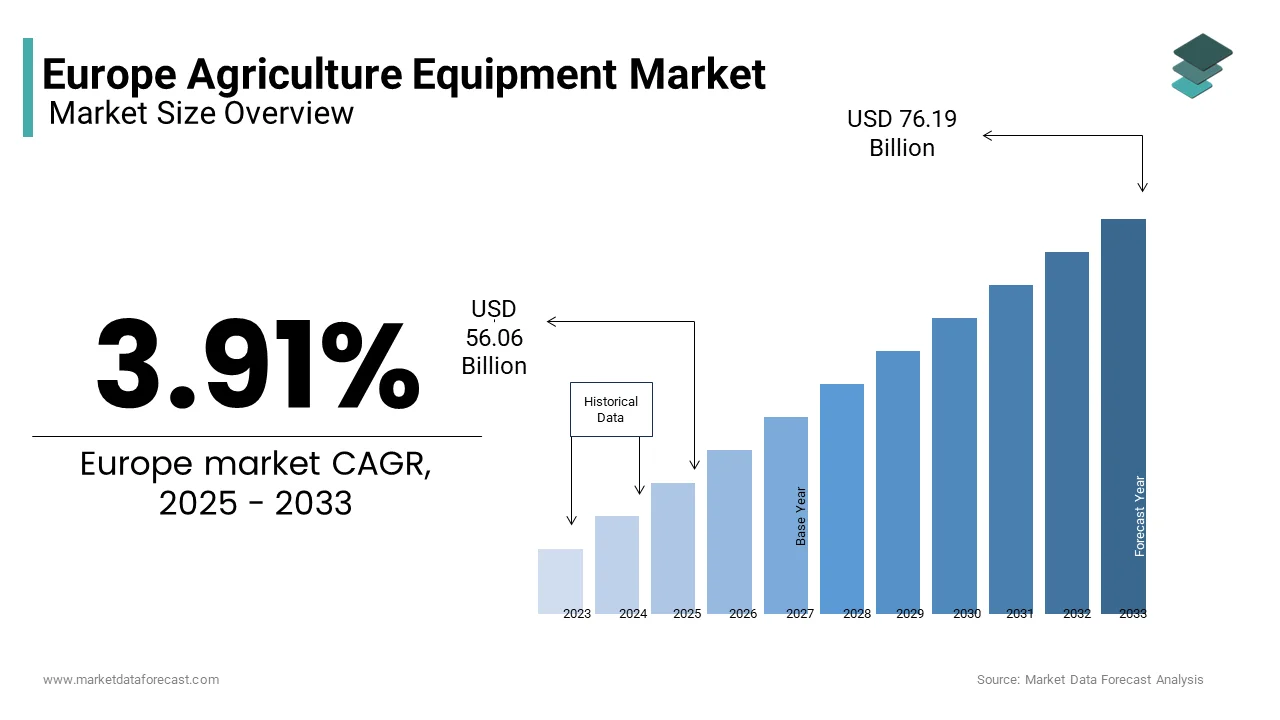
En este contexto, el ingreso de cuotas ampliadas de productos del Mercosur despierta temores concretos. Proyecciones utilizadas en debates parlamentarios europeos indican que, sin mecanismos compensatorios, los precios internos de algunos productos agrícolas podrían registrar caídas de entre 6 % y 12 %, afectando directamente los ingresos de productores locales. Estas cifras explican por qué el acuerdo ya no se discute solo en términos de comercio internacional, sino como una cuestión de seguridad alimentaria y cohesión territorial.
Al mismo tiempo, sectores industriales europeos observan el Mercosur como un mercado estratégico: el bloque sudamericano reúne más de 295 millones de consumidores, con una clase media en expansión y necesidades crecientes de bienes industriales, tecnología, infraestructura y servicios. Esta dualidad —oportunidad para la industria, amenaza para parte del agro— es la que mantiene trabado el consenso político en el viejo continente y prolonga la incertidumbre sobre la ratificación final.