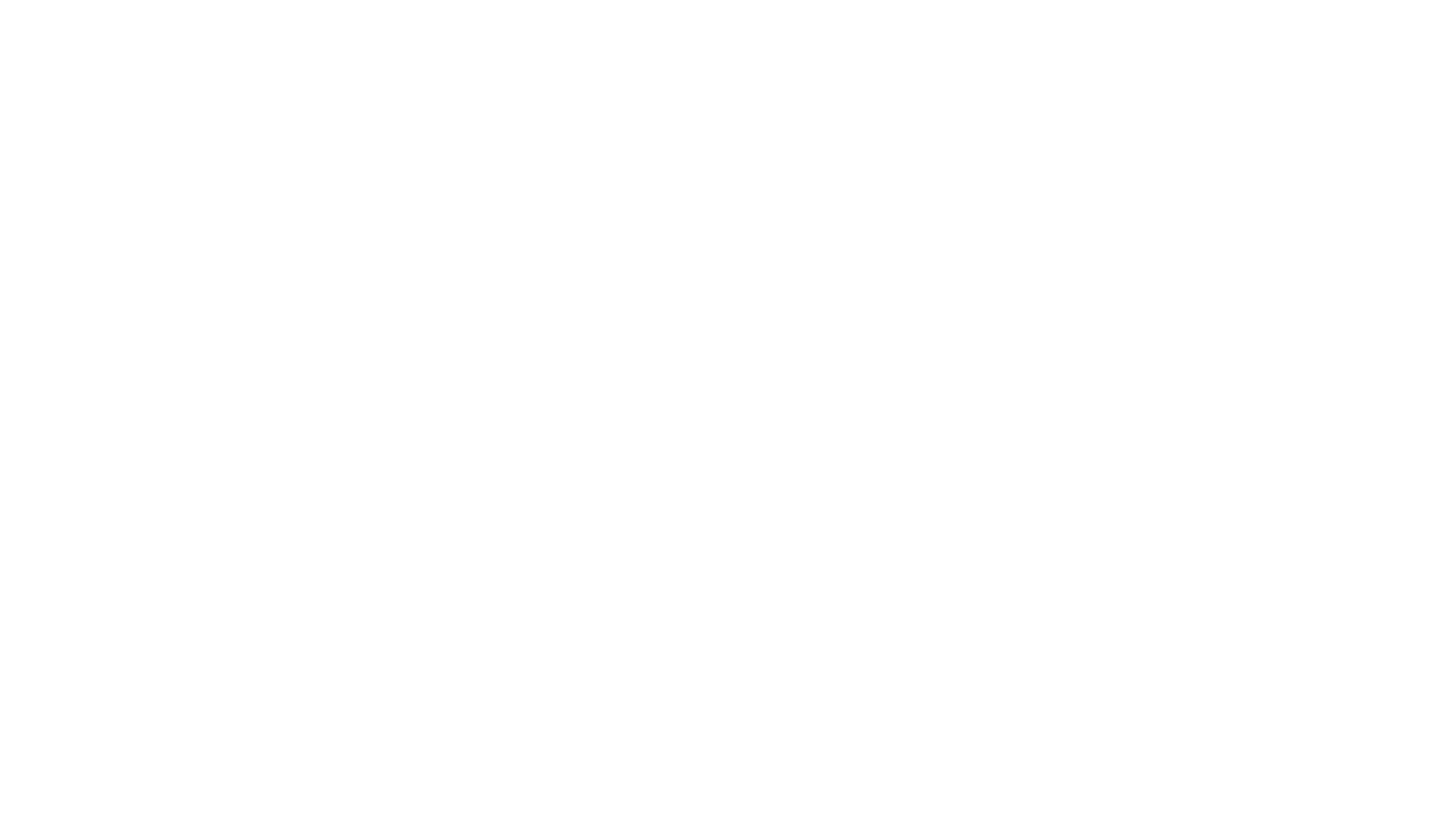
Hace 203 años moría Napoleón Bonaparte, detenido por los ingleses en la isla de Santa Elena. Derrotado para siempre en Waterloo, hasta último momento sufrió la hostilidad de sus carceleros, la indiferencia de su círculo íntimo, mientras fantaseaba con escaparse.
Fue un viaje cansador, en el que debieron eludir a buques enemigos para evitar cualquier intento de rescate del ilustre prisionero, que pasó largas horas mirando al mar sentado en uno de los cañones de proa. El 17 de octubre de 1815 Napoleón Bonaparte llegó a la isla de Santa Elena a bordo de la nave de guerra Northumberland, comandada por el almirante sir George Cockburn.
Bonaparte aún no lo sabía, pero ese pedazo de tierra en medio del Atlántico Sur sería el último destino de su vida.
Atracaron en Jamestown, la capital de un archipiélago propiedad de la Compañía de las Indias Orientales, a casi dos mil kilómetros de la costa africana de Angola. Napoleón les había propuesto a los ingleses que lo dejasen viajar a Nueva York, donde vivía su hermano José, pero aquellos, luego de consultar a sus aliados, se opusieron. A sus íntimos admitía que hubiera preferido ser ejecutado que terminar en esa isla.
Se instaló provisoriamente en una casa en el borde de una cañada, donde vivía el negociante Balcombe, cuya hija Betzy, de 14 años, distraía al emperador con sus juegos. Unas semanas después fue trasladado a una pequeña casa de campo, ubicada más hacia el este, llamada Longwood House, una modesta construcción baja con techo de pizarras. Era una granja miserable, a la que a veces el vicegobernador iba a descansar y que hubo que arreglar para hacerla habitable.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YILTPH6AJBGDVEP2MG374HSVEI.jpg 420w)
Eran seis dependencias armadas con los muebles que se encontraron en la isla. La casa estaba dominada por la humedad, las goteras y las telarañas. En una suerte de antecámara colocaron un billar, en el que el emperador destronado no jugaba sino que desplegaba sobre el paño sus mapas militares. “Estaríamos tan bien en Buenos Aires…”, lo escucharon lamentarse en algún momento, al señalarlo en el mapa, cuando soñaba con establecerse en una América independiente y de ahí retornar al poder. En ese ambiente, también dictaría sus memorias.
A continuación, una sala era reservada para recibir a los ocasionales visitantes. Luego, un escritorio, donde solía esperar la hora de la cena. En un rincón había una mesa con un tablero de ajedrez, que le gustaba jugar después de comer, y donde su contrincante sabía que debía dejarse ganar.
El comedor era un ambiente oscuro, solo iluminado por la luz que traspasaba los vidrios de la puerta. A la izquierda estaba la biblioteca y a la derecha sus aposentos: dos ambientes de cuatro metros por cuatro con ventanas que daban al norte. Uno lo destinó a lugar de trabajo y el otro a su dormitorio. Allí conservaba dos catres de campaña: el que usó en la víspera de la batalla de Austerlitz, en la que derrotó a los ejércitos ruso y austríaco el 2 de diciembre de 1805 y con otro en el que durmió durante su campaña en Francia. La habitación no tenía chimenea, y por eso le instalaron un hornillo a leña. Los muebles eran ordinarios y el piso estaba cubierto por una alfombra gastada. Al año siguiente, llegaron de Gran Bretaña mesas, sillas, un escritorio nuevo, todo de caoba, pero confección también modesta.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VGRD3VB5M5HTPKDJS4NTPRXKYE.jpg 420w)
El clima era insoportablemente húmedo, siempre ventoso, llovía sin parar durante meses, el agua escaseaba y era sucia y la proliferación de mosquitos hacía que el paludismo estuviese a la orden del día.
Sus acompañantes
Napoleón no estaba solo. Lo acompañaba el mariscal Henry Bertrand, que había hecho junto a él la campaña de Egipto. Su esposa Fanny no se llevaba para nada bien con Napoleón, y parece ser que la antipatía era mutua. También estaba el marqués Emmanuel de Las Cases, un historiador de su reinado. Lo abandonaría al año siguiente. El hijo del marqués, el general Montholon también era de la partida, y su esposa Albine fue la más paciente y amable con Napoleón. Cerraba el grupo el general Gaspar Gourgaud, el que más lo admiraba, pero su trato hizo que en 1818 dejase la isla. Años más tarde se supo que Gourgaud se había ido para poner en marcha uno de los tantos planes que se idearon para rescatar al emperador preso. Cerraban la lista los hijos de Bertrand y de Montholon, que le alegraban los días.
A las 23 personas que lo acompañaban, criados incluidos, les exigía que se dirigiesen a él como “emperador”, “su majestad” o “señor”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/R2MKHOOEF5HEJAMHK7N5YHZS3U.jpeg 420w) Sir Hudson Lowe, el inflexible gobernador de la isla, que nunca accedió a ninguna concesión a su ilustre prisionero
Sir Hudson Lowe, el inflexible gobernador de la isla, que nunca accedió a ninguna concesión a su ilustre prisioneroCuando estaban todos juntos, Napoleón solía leer algún libro en voz alta y cuando percibía el bostezo de aburrimiento de alguna de las mujeres, le pasaba el libro a ellas para que continuasen la lectura. Y cuando no se leía, acostumbraba a contar anécdotas de su vida. Era ameno en el relato y agitaba los brazos y las manos cuando se emocionaba. Los libros y las anécdotas llenaban el vacío del atraso de meses de las noticias de Europa.
Un carcelero implacable
Su principal enemigo era el gobernador de la isla, el teniente coronel Hudson Lowe, un militar de “escasa educación y juicio, desconfiado y envidioso”, según el Duque de Wellington. Enseguida chocó con Napoleón, quien pretendía que se extendiesen los límites para moverse libremente. Lowe siempre pensó que todas eran artimañas para escaparse. Se sabía de planes de su hermano José de armar una expedición militar en ese sentido. Por eso, las órdenes del inflexible gobernador fueron la de aplicar medidas estrictas de seguridad. El prisionero no podía comunicarse con nadie fuera de la casa; las cartas que enviaba o que recibía se debían abrir; un oficial inglés debía acompañarlo en sus paseos y en el exterior siempre había centinelas que paraban a los que pretendían ingresar o salir de la casa después de las 9 de la noche. Un telégrafo óptico con postes por toda la isla completaba el sistema de vigilancia.
Un cañonazo anunciaba la salida del sol y el atardecer era el momento en que dos guardias se apostaban frente a la puerta de la casa, con bayoneta calada. Siempre discutió con su círculo íntimo distintas alternativas de fuga. Estas versiones desvelaban a Lowe. Hasta se especulaba con que el prisionero sería rescatado con un globo.
Si su estado de ánimo era malo, se terminó de derrumbar cuando se conocieron los detalles del acuerdo de Aix-la-Chapelle, de fines de 1818 en que Francia y los países victoriosos en las guerras napoleónicas resolvieron mantener el orden absolutista en Europa. La esperanza de ser liberado se esfumó. Pensaba que con un cambio en el gabinete inglés su suerte podría cambiar. Para comienzos de 1819 supo que nunca abandonaría la isla.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/55V5365LHRCCXFQIEOJISCZVZE.jpg 420w)
Se lo veía triste, y solía estallar en cólera para luego sorpresivamente, serenarse. Le elegían criados que no estuviesen familiarizados con la isla para que no fuesen útiles en un hipotético escape. Estos solían robar la comida de la cocina y el gobernador protestaba por el dinero que gastaba en víveres.
Comenzaron sus problemas de salud. En octubre de 1817 se le diagnosticó hepatitis, algo que los ingleses intentaron ocultar. Lo atendían tres médicos; el inglés irlandés Barry O’Meara (del que Napoleón sospechaba que le pasaba informes al gobernador), el cirujano inglés John Stokoe y el médico corso Francisco Antommarchi, con el que no tenía buena relación.
No tenía apetito. Se alimentaba de huevos, de un ala de pollo o de un trozo de pierna de carnero, acompañado con vino. El pan era incomible ya que era elaborado con harinas rancias.
Quiso distraerse dictando cartas que rápidamente desechaba. Como le revisaban la correspondencia dejó de abrir la que recibía. Igual se quejaba que su hijo, que vivía en Viena, durante cinco años no le mandó ni una línea.
Trabajaba un pequeño lote de tierra frente a su casa, vistiendo una modesta casaca de caza de paño verde. Pretendió revivir viejos tiempos cenando los domingos con cubiertos y vajilla de lujo, pero la escena le pareció tan deprimente que la dejó de lado en 1820. Se quejaba continuamente de dolores en su costado derecho, y sufría ataques de vértigo y desmayos. Estaba convencido de que estaba siendo envenenado.
Protestaba ante el gobernador de su estado de salud; decía sentirse mal, que el estómago le ardía como fuego y que nadie le prestaba atención, comenzando por sus médicos. Lowe envió al doctor Arnott, quien dijo que padecía de “hipocondría”. Napoleón temía padecer cáncer, la enfermedad que había llevado a la tumba a su padre y a su hermana Paulina.
Dispuso que se celebrase misa los domingos, aprovechando la llegada de los abates Buonavita y Vignali. El comedor se transformaba en improvisado templo.
El fin
Llegó el momento en que no se pudo levantar de la cama, a la que habían llevado al salón. El cura Vignali le dio la extremaunción. “El estado de su estómago no permite otro sacramento”, explicó.
Cuatro de sus criados y el abate Buonavita se habían marchado a Europa, y los miembros de su séquito también hacían planes para irse de esa gran roca volcánica en el medio del océano.
Los últimos días permaneció casi inconsciente y solo permitió la visita del doctor Arnott, quien le cerró los ojos en un atardecer tormentoso el 5 de mayo de 1821. El 15 de agosto hubiera cumplido 52 años. Cuando al rey Jorge IV de Inglaterra le anunciaron que había muerto su peor enemigo, creyó que había fallecido su esposa, la reina Carolina de Brunswick, de quien se estaba divorciando.
En el mediodía del domingo 6 de mayo de 1821, pusieron sobre una mesa su cuerpo abierto en cruz. Tenía una expresión serena en su rostro y su boca conservaba una expresión de sonrisa sardónica, por estar su lado izquierdo levemente contraído. En el siglo XX, científicos descubrirían que este gesto bien podía deberse al efecto de un veneno extraído de la hierba sardonia, lo que alimentó la tesis de su envenenamiento.
El corso Francisco Antommarchi, uno de los médicos que lo atendió en su encierro, realizó la autopsia, mientras que cinco médicos ingleses, tres oficiales de la misma nacionalidad y otros tres franceses observaban con curiosidad.
Estaba tan flaco, “que no abultaba la cuarta parte que antes”, dice el informe. El hígado revelaba una hepatitis crónica y el estómago una perforación y un tumor cancerígeno.
Lo enterraron bajo dos sauces con los honores de general inglés, tres salvas de artillería y la bandera británica ondeando. Taparon el foso con varias losas, y a la que quedó al ras del suelo no le grabaron el nombre del muerto. Rodearon la tumba con una reja. El implacable gobernador, que declaró haberlo perdonado, y que sería denostado a su regreso a Gran Bretaña, mandó levantar una garita donde un soldado hacía guardia.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7TBNV3ZFZJHTRC6L3EPBHK6URA.jpg 420w) El lugar donde había sido sepultado en Santa Elena. Años después ese terreno sería comprado por Francia
El lugar donde había sido sepultado en Santa Elena. Años después ese terreno sería comprado por FranciaLos muebles fueron subastados, la casa la compró un colono que la transformó en molino, las habitaciones donde trabajó y durmió pasaron a ser un establo y una pocilga.
En 1858 su sobrino Napoleón III compró para Francia la casa y el terreno donde había sido sepultado, donde había sido sepultado. Sus restos regresaron a Francia en noviembre de 1840 y descansan en el Museo de los Inválidos en una tumba a tono a su jerarquía, de aquellos tiempos en que era amo y señor de Europa.



 Por Adrián Pignatelli / Infobae
Por Adrián Pignatelli / Infobae

