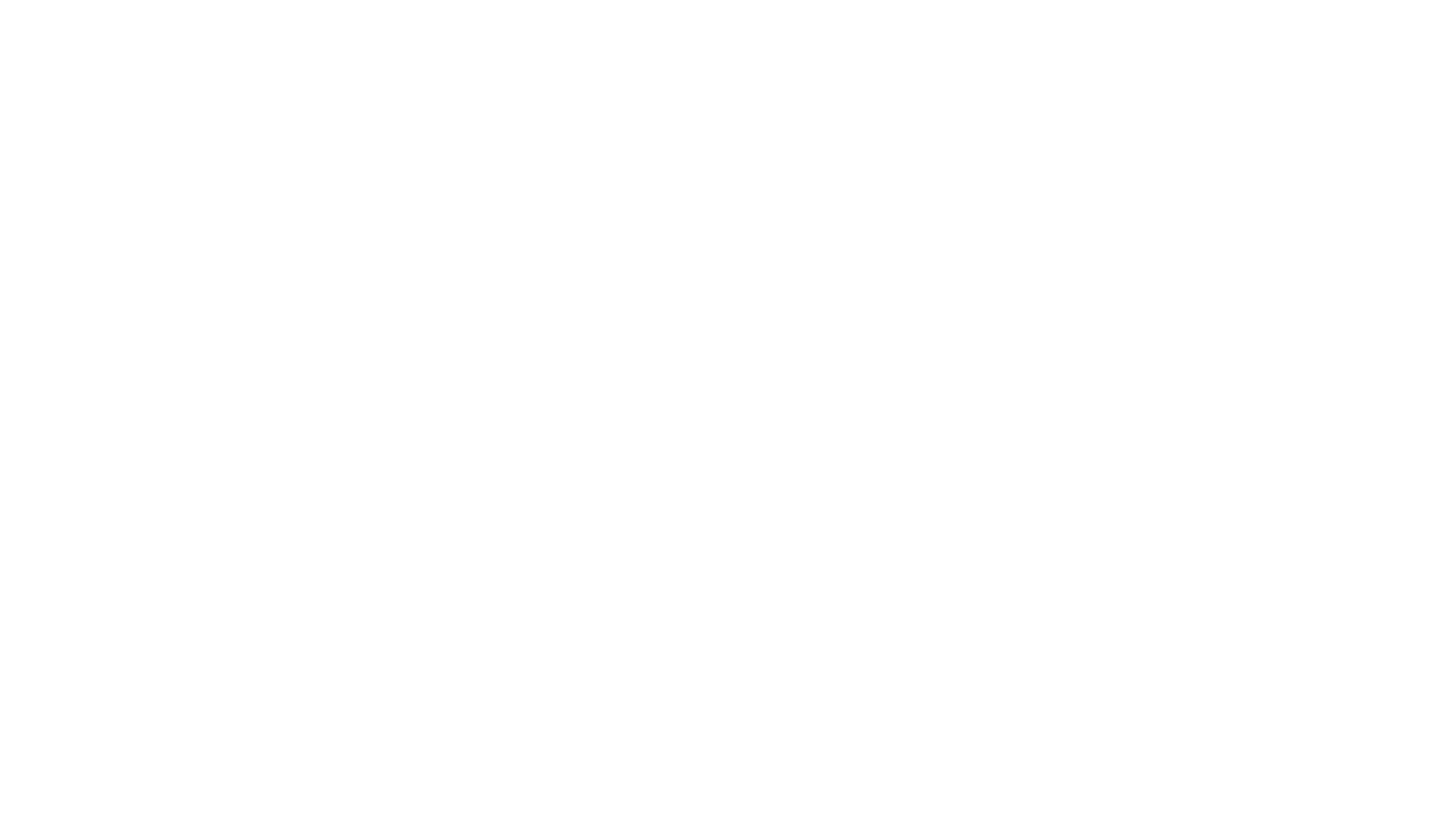
Entre el ataque a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Alemania a los EEUU pasaron cinco días en los cuales el destino del mundo pudo haber tomado diferentes caminos. Dos historiadores británicos los analizaron hora a hora para reconstruir la historia y sus contingencias.
¿Qué marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? La invasión de Alemania a Polonia, el 1 de septiembre de 1939 es la respuesta más común; para otros la mundialización de la guerra no sucedió hasta que Adolf Hitler rompió su pacto con Stalin y atacó la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, o hasta que Japón sorprendió a los Estados Unidos con el ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Dos historiadores británicos, Brendan Simms y Charlie Laderman —de la Universidad de Cambridge y el King’s College London, respectivamente— proponen una nueva lectura.
Fue Hitler quien mundializó el conflicto que hasta diciembre de 1941 se concentraba en Europa, el norte de África y —recientemente— las afueras de Moscú.
Según su libro Hitler’s American Gamble: Pearl Harbor and Germany’s March to Global War (La apuesta de Hitler en los Estados Unidos: Pearl Harbor y la marcha de Alemania hacia la guerra global), Hitler aprovechó el ataque japonés para distraer a los estadounidenses en el Pacífico y así cortar su asistencia al Reino Unido y a la URSS. Pero al declarar la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941 selló, sin quererlo, su derrota.
Como sintetizaron Simms y Laderman: “Hitler se suicidó por miedo a morir”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/D6LJK7SD6JDY3LCDR5KDQ7A4WI.jpg%20420w)
Se suele asociar el ataque japonés a la base estadounidense en Hawai, que dejó casi 2.500 muertos e inutilizó valiosos recursos militares, con el ingreso de Estados Unidos al conflicto. Sin embargo, Franklin Roosevelt no le pidió al Congreso que declarase la guerra contra Alemania, sino solo contra Japón: la opinión pública prefería que el país se mantuviera al margen y un gran lobby aislacionista operaba en el Senado.
Hitler recibió la noticia de Pearl Harbor con tanto entusiasmo que le arrebató a su jefe de prensa, Otto Dietrich, el cable de Reuters y corrió 100 metros, sin custodia, hasta el bunker del Alto Mando de la Wehrmacht (OKW) para dar la noticia en persona.
Y para comunicar su epifanía: ahora sí ganaría la guerra.
Iba a forzar a los estadounidenses a cortar los arreglos del Lend-Lease (préstamo y arriendo) por los cuales suministraban desde alimentos a petróleo, desde municiones hasta aeroplanos al Reino Unido y la URSS. Tendría sus propias necesidades. Y sin el Lend-Lease, Londres caería. Y a continuación, Moscú.
La apuesta
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IYXBS6SJAFFBXBCPVJBYC5GD6M.png%20420w)
“Se suele afirmar que Hitler atacó a los Estados Unidos por ignorancia o muy a pesar de su inmenso poder”, recordaron Simms y Laderman. “No es así. [Hitler] declaró la guerra a Estados Unidos por su colosal potencial industrial y demográfico. A finales de 1941, el Führer vio pequeño margen de oportunidad no para derrotar a Estados Unidos directamente sino para crear un bloque del Eje autosuficiente y con fuerza para resistir. De lo contrario, se arriesgaba a un estrangulamiento gradual”.
Visto el resultado calamitoso de su apuesta, las hipótesis sobre los motivos de Hitler suelen caer en su megalomanía. Pero en aquel momento el resultado estaba muy lejos de ser evidente, subrayaron los historiadores. En los cinco días que transcurrieron desde Pearl Harbor hasta el discurso en el Reichstag podrían haber sucedido muchas cosas, muy distintas.
“El mundo de agosto de 1945 fue sólo uno de los varios que parecían posibles a comienzos de diciembre de 1941. Japón podría haber atacado a la URSS para vengar las derrotas de 1938 y 1939″, propusieron. “Rusia podría haberle declarado la guerra a Japón en solidaridad con sus aliados occidentales. Hitler podría haber descartado la declaración de guerra contra los Estados Unidos. Japón podría haber atacado únicamente al imperio británico, y no a los estadounidenses. Cada una de estas alternativas, y sus variantes consiguientes, podrían haber dado como resultado un mundo sustancialmente diferente en 1945″.
La historia se hace en la incertidumbre, las eventualidades se suceden. Y esa concatenación, según Simms y Laderman, alcanza incluso a la Shoah: “Nadie puede saber con certeza cómo le hubiera ido a los judíos de Europa si Hitler no hubiera declarado la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SLXFCUV7J5CRPAEROXFPOCPW3I.jpg%20992w)
En el este había masacres, e incluso se había creado una fuerza especial, los Einsatzkommandos, para el asesinato de cientos de miles de personas; pero en Europa occidental la población judía estaba siendo detenida, no asesinada, especularon. Auschwitz era un campo de tránsito; Birkenau estaba en construcción. Desde el 23 de octubre los judíos no podían salir del Reich, en una situación de rehenes.
Hitler’s American Gamble estimó que fue precisamente durante los meses de septiembre a diciembre cuando Hitler hizo explícita “la conexión entre la política estadounidense y el destino de los judíos europeos”. Y en enero de 1942 se realizó la Conferencia de Wannsee, que estipuló el exterminio.
En el medio están esos días dramáticos de diciembre, que el libro desarrolla hora a hora.
Domingo 7 de diciembre de 1941
A las 8:30 de la mañana de Londres, Winston Churchill, en bata multicolor, tomaba un “desayuno colosal” mientras miraba los periódicos. Se esperaba el ataque de los japoneses en el Pacífico, probablemente en las colonias británicas, acaso en las holandesas. Le envió un mensaje al primer ministro tailandés, Luang Phibunsongkhram, asegurándole que el Reino Unido intervendría en caso de una invasión en Tailandia; una pérdida de tiempo, ya que el primer ministro se aliaría al eje.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MK7RYT3JMREIBHQZGI5P3CMV2U.jpg%20420w)
En Berlín, Hitler promulgaba el Decreto Noche y Niebla, que en nombre de perseguir supuestas infracciones contra el Reich en los territorios ocupados iniciaba la desaparición forzada de personas y la decisión sobre su destino —o muerte o deportación— en una corte marcial.
Horas más tarde, en el frente oriental, el Ejército Rojo hacía retroceder a las divisiones panzer del general Heintz Guderian en las inmediaciones de Lodz y el general Hellmuth Stieff le escribía a su esposa sobre lo que sucedía a las puertas de Moscú: “Si no se enfrenta esta crisis, el destino del ejército está sellado. Las probabilidades son escasas”. A Stieff le molestaba “el aletargamiento, casi la apatía, de las tropas, que sienten que han sido abandonadas en este frío terrible”. Y le molestaba que en Berlín la propaganda los ignorase: “Nada podría importarnos menos que una cruzada. Estamos peleando por nuestras vidas, cada día y cada hora contra un enemigo que es superior en tierra y en el aire”.
En Washington DC, el marino experto en inteligencia japonesa Alwin D. Kramer le dejaba una carpeta con información a la secretaria de Frank Knox, su superior, secretario de la fuerza: el gran movimiento de tropas japonesas en el Pacífico era para atacar Kota Bharu, Malasia.
El secretario de estado, Cordell Hull, estaba reunido con Knox y Henry Stimson, secretario de Guerra, para preparar su encuentro con el embajador japonés Kichisaburo Nomura, y un enviado especial de Tokio para avanzar en las negociaciones de un acuerdo de no agresión, Saburo Kurusu. Iba a ser al mediodía, pero los diplomáticos le pidieron que lo postergara hasta la 1:45.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ZQESVYTYAFB73PJWS4MPHSHTHU.jpg%20420w)
Estaban decodificando un cable a toda velocidad, para la reunión, pero no se lo dijeron.
El presidente Roosevelt terminaba su tratamiento diario para la sinusitis crónica que lo aquejaba. Pronto sería la hora del almuerzo.
Al noroeste de Hawai, distante unos 430 kilómetros cinco portaaviones se escondían detrás del más enorme, la isla flotante del Akagi, y reunían 183 hombres a cargo del almirante Chuichi Nagumo. Un grupo de oficiales brindaba con sake; algunos tenían pañuelos de samurai atados a sus cascos; Mitsuo Fuchida, el encargado del primer grupo de aviones que saldría hacia Pearl Harbor, llevaba ropa interior roja para que sus subordinados no se asustaran si resultaba herido.
“Tora, tora, tora”
A la 1 del mediodía en Washington DC, Roosevelt terminaba una cita con el embajador chino, Hu Shih, y le pedía a su esposa que lo excusara del almuerzo que había organizado con 31 invitados: se tenía que reunir con Harry Hopkins, su consejero. Eleanor les hizo llegar sopa y sandwiches.
Diez minutos más tarde, a las 7:40 de la mañana en Hawai y a las 7:10 de la tarde en Londres, Fuchida se asomó sobre Pearl Harbor y avisó a Nagumo que habían logrado llegar inadvertidos: “Tora, Tora, Tora” (tigre, tigre, tigre). Mientras comenzaban otras dos operaciones en Asia, Fuchida dio la señal de comenzar el ataque: eran las 7:53, siete minutos antes de lo planeado.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7ERGRADHKRAGTO7OQ2P5CKZYFE.jpg%20420w)
La primera tanda de bombas cayó sobre los acorazados Oklahoma, West Virginia y California, mientras una decena de cazas atacaba la base aérea de Hickam Field. La segunda tanda fue para los acorazados Maryland y Pennsylvania, el destructor Shaw, el crucero Raleigh y un buque de aprovisionamiento, además de varios aeródromos del área. Al cabo del ataque quedarían cuatro acorazados y cinco barcos hundidos, además de otros dañados o encallados; 217 aviones destruidos y 159 en muy mal estado; cuatro submarinos hundidos. Hubo más muertos, 2.466, que heridos, 1.247.
Había pasado media hora del comienzo del ataque cuando Knox llamó a Roosevelt: “Señor presidente, parece que los japoneses han bombardeado Pearl Harbor”. La sorpresa dejó a Roosevelt sin palabras, apenas articuló “No”. Cortó, miró a Hopkins. Logró repetirle el mensaje que había emitido Honolulu: “Estamos siendo atacados. No es un simulacro”.
Escribieron Simms y Laderman: “Roosevelt recordó que Japón había iniciado la guerra con Rusia, en 1904, de una manera similar, al atacar su base naval en Port Arthur”, hoy Lüshunkou, China. “Comentó que esto era ‘exactamente el tipo de cosas que harían los japoneses, en el mismo momento en que discuten la paz en el Pacífico están complotando para quebrarla’. Le recordó a Hopkins su ‘sincero deseo de completar este gobierno sin guerra’, pero si las noticias de Hawai eran correctas, el asunto ya no estaría en sus manos”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KLNRDLNNBJFBTMQUBNLCHH6N6I.jpg%20420w)
Sin saber que su país había atacado a los Estados Unidos, Nomura y Kurusu se presentaron en el Departamento de Estado con su documento transcripto: era un bla bla sobre la paz, una distracción. Aunque llegaron tarde, Hull los recibió. Leyó el texto que le tendieron y comenzaron a temblarle las manos. “¡Son falsedades y tergiversaciones infames, a una escala tan grande que hasta hoy nunca imaginé que un gobierno de este planeta fuera capaz de pronunciarlas!”, les gritó. Mientras los acompañaba a la puerta les dio un curso rápido sobre cómo se insulta en Tennessee.
Nomura y Kurusu estaban confundidos. La pequeña nube de periodistas reunida frente a la oficina de Hull los desorientó aun más con sus preguntas sobre Pearl Harbor. Sólo al regresar a la embajada fueron informados de los hechos. Nomura se echó a llorar: su misión había fracasado.
Churchill no entendió, Stalin movió sus piezas
En la casa de campo de Chequers, Churchill comía en un silencio preocupado, recordó su mayordomo, Frank Sawyers. Ni siquiera advirtió cuando él le llevó una radio para que escuchara las noticias de las 9 de la noche. Sólo W. Averell Harriman, el enviado especial de Roosevelt para coordinar el Lend-Lease, le agradeció con una inclinación de cabeza.
El locutor leía los titulares; el primer ministro seguía ensimismado. “Los japoneses bombardearon Pearl Harbor”, oyó sin escuchar. Harriman saltó de su silla: “¿Qué dijeron de un bombardeo en Pearl Harbor?”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3ZH7CPVCU5CGDHZETJO3UQ6TCE.jpg%20420w)
Diez minutos más tarde el embajador estadounidense, John Winant, debió convencer a Churchill de que no declarase la guerra a Japón. “No puede tomar una medida así a partir de una noticia, aunque la haya dado la BBC”, coincidió Harriman.
Al mismo tiempo que Churchill conseguía hablar con Roosevelt, el Foreign Office recibía el mensaje del embajador británico en los Estados Unidos, Lord Halifax, con las noticias. “Ahora estamos todos en lo mismo”, dijo Roosevelt.
Maxim Litvinov, el embajador soviético, había llegado esa mañana a Washington DC, luego de haber entrado al país vía Hawai, precisamente, y haber recorrido las instalaciones de Pearl Harbor tres días antes. Informó de inmediato a Stalin; su preocupación era que el nuevo escenario privara a la URSS de los recursos del Lend-Lease.
Stalin prefirió preocuparse por eso cuando llegara el momento. En ese instante la noticia le llevó gran alivio: si los japoneses no habían atacado a la URSS, él podía enviar las tropas en el Este a luchar contra los alemanes en Moscú, y eso hizo, a una velocidad que marcó una gran diferencia. Alemania ya no se recuperaría en territorio soviético, aunque todavía tenía por delante el sitio de Leningrado y la batalla de Stalingrado.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LLB6U4NVTVD3BMRAHDAQKFDVRM.png%20420w)
Mientras Hitler revisaba su propuesta de acuerdo con Japón y preparaba mentalmente su declaración de guerra contra los Estados Unidos, Roosevelt preparaba su discurso ante el Congreso: un texto breve y contundente, en el que no se mencionaba a Alemania, aunque en el momento nadie creía que Japón pudiera organizar sin ayuda un ataque de esa magnitud. En Japón, al mismo tiempo, el príncipe Konoe, que había sido primer ministro hasta octubre, advirtió: “Realmente siento que se avecina una derrota miserable”. Acusado de crímenes de guerra, se suicidaría en 1945.
La víspera
El miércoles 10 ocho aviones japoneses atacaron el crucero de batalla británico Repulse; 20 minutos más tarde, nueve torpedos alcanzaron el Prince of Wales, que se creía a prueba de todo. Los ataques alternados terminaron por hundir los dos navíos; entre los 840 estaba el almirante Tom Phillips, a cargo de la Fuerza Z, las naves de la Royal Navy en el océano Pacífico.
La mayor tragedia de la marina real marcó a la vez el fin de la era de los acorazados y la decadencia del poder imperial. Pero en ese momento Churchill sólo podía pensar en el cambio del equilibrio de fuerzas en la zona: luego de Pearl Harbor, el hundimiento del Repulse y el Prince of Wales dejaba el corredor asiático en manos de Japón. ¿O de Alemania? Los rumores sobre la participación de aviadores de Hitler se multiplicaban. “Japonazis: la fuerza aérea de Tokio está equipada por los nazis”, tituló un diario estadounidense.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4HU3XB5FCJDXFCTE23F7YNC5VQ.jpg%20420w)
En Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, llamaba a su embajador en Roma, Hans Georg von Mackensen, para ultimar los detalles del pacto del eje y asegurar que Benito Mussolini no declarase la guerra a los Estados Unidos antes que Hitler, quien lo haría en un discurso ante el Reichstag el 11 de diciembre a las 3 de la tarde de Alemania. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda, había elegido esa hora para que la presentación fuera global: el emperador Hirohito la podría escuchar en la noche y la Casa Blanca en la mañana.
Ribbentrop también ordenó al chargé d’affaires en Washington DC, Hans Thomsen, que no iniciara ni aceptara contacto con el Departamento de Estado hasta el día siguiente cuando, una vez comenzado el discurso de Hitler, debía darle a Hull, en mano, la declaración de guerra.
En la conferencia de prensa diaria con los medios extranjeros, el intérprete Paul Schmidt ordenó que los periodistas estadounidenses se fueran del salón y advirtió a los demás que ya no los considerasen colegas. Horas más tarde comenzarían los raids para detenerlos.
La noche anterior, en Washington DC, Roosevelt había retomado su mensajes radiales al pueblo estadounidense luego del ataque japonés. El presidente preparó al público para lo que parecía inminente, dado que empresarios y periodistas alemanes comenzaban a abandonar los Estados Unidos. Los japoneses habían actuado “en colaboración” con los nazis; aun contra su voluntad, el gobierno estaba en la guerra. Anunció que la producción industrial se aceleraría para contar con recursos para las tropas propias y para los aliados a fin de terminar con “las fuentes de la brutalidad internacional” e impedir “un mundo dirigido por los principios de unos gángsters”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6FSLGEDH6VFW5L7EYTLWNCX6VQ.jpg%20420w)
Si bien llegó a decir que de poco serviría derrotar a Japón si se permitía que “el resto del mundo siguiera dominado por Hitler y Mussolini”, Roosevelt sabía que existía una gran oposición a la guerra, que ejercía gran influencia en el congreso mediante el lobby anti intervencionista.
Jueves 11 de diciembre de 1941
Roosevelt retocaba su respuesta a un pedido de Churchill sobre el Land-Lease. Donde decía “se está resolviendo según nuestro acuerdo”, corrigió: “será resuelto”; en lugar de “los envíos se reanudarán el 1 de enero”, “espero que los envíos se reanuden”, y así. Sus propias necesidades aumentarían en los días siguientes.
Pasada la 1 de la tarde en Berlín, la élite nazi comenzó a reunirse en la Puerta de Brandeburgo para ir luego hacia la Ópera Kroll, donde se realizaría la reunión del Reichstag.
Herman Göering, número dos de Hitler y presidente del Reichstag, hablaba con Goebbels mientras la banda tocaba la marcha militar Präsentiermarsch y el himno nacional alemán. Cuando Hitler llegó con Heinrich Himmler, jefe de la policía y futuro ministro del Interior, cambió al himno nazi, Horst-Wessel-Lied. Eran exactamente las tres de la tarde.
Göring se plantó delante de la única decoración de la sala: una enorme swastika dorada sostenida por las garras de un águila gigante. No le robó protagonismo a Hitler: pidió un minuto de silencio por los muertos en combate y le cedió el micrófono.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GPFO7EWMQZCNPGSGOVVJTCN57M.jpg%20420w)
Ah, las diferencias entre Estados Unidos, con su New Deal de Roosevelt, y la gran potencia alemana que él conducía a la gloria, empezó. La Casa Blanca había lanzado un ataque injustificado contra Alemania en 1917 y ahora se disponía a hacer lo mismo. “La misma fuerza inspira los dos conflictos”, dijo.
“El eterno judío”, agregó, “la fuerza detrás” de Woodrow Wilson antes y de Roosevelt entonces. Además, la alianza que intentaba “exterminar” a Alemania se había ampliado: incluía al “mundo anglosajón-judío-capitalista” y al “bolchevismo”. Llegaba ya a los 90 minutos de discurso. La conclusión lógica era “una guerra de exterminio contra los anglosajones, los judíos y sus títeres bolcheviques”, dijo. Y así se hizo oficial.
Cuando Hitler comenzó a hablar, a las 8 de la mañana de Washington DC, Thomsen llegó al Departamento de Estado. Se le echaron encima tres fotógrafos; protestó: “Esto es poco decoroso”. Los diplomáticos no estaban preparados para recibirlo y Hull estaba ocupado. Debió esperar más o menos el mismo tiempo que Hitler se tomó en hablar. El anuncio fue sincrónico.
De la Shoah a la bomba atómica
La doctrina antisemita que Goebbels había enunciado en noviembre —”cada judío es nuestro enemigo, esté vegetando en un ghetto polaco o extienda su existencia parasitaria en Berlín o Hamburgo o anuncie la guerra en Nueva York y Washington”— se multiplicó en la comunicación del Reich durante los días siguientes. Hitler anunció su intención de “hacer tabla rasa” en la “cuestión judía”; “la guerra mundial está aquí y el exterminio de los judíos debe ser su consecuencia necesaria”. Su ideólogo, Alfred Rosenberg, difundió un texto, “La cuestión judía es un problema mundial”, con términos similares.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ZQFQRQGTIVCRZJUY6WEMAYR2TU.jpg%20420w)
Escribieron Simms y Laderman: “En Rusia, hacía mucho que los nazis trataban a los judíos de ambos sexos y de todas las edades, con o sin uniforme, como enemigos que debían ser asesinados sistemáticamente. Ahora los judíos de Alemania y de Europa central y occidental iban a ser asesinados también. La entrada de los Estados Unidos en la guerra pudo haber sido el factor decisivo o simplemente un acelerador, pero está claro que una motivación para la guerra de aniquilación de Hitler contra los judíos europeos fue su relación con los Estados Unidos”.
El Ejército Rojo continuó imponiéndose sobre los alemanes; la aviación británica bombardeó e incendió Colonia, Hamburgo, Düsseldorf, con un altísimo costo de víctimas civiles. Algo similar ocurrió en Japón, donde las casas de madera ardían tras los bombardeos estadounidenses, y finalmente la bomba atómica aniquiló a la población de Hiroshima y Nagasaki.
Nada de eso, subrayó Hitler’s American Gamble, era previsible el día antes del ataque a Pearl Harbor; casi todo eso fue inevitable en el escenario mundial que se estableció desde el 12 de diciembre de 1941. “Esta tensión entre la determinación y la contingencia es lo que hace que estos cinco días de diciembre sean tan dramáticos”, sintetizaron los historiadores británicos. “Pasaron casi 100 horas después de Pearl Harbor para la situación se resolviera por sí misma, cinco agónicos días en los que el destino del mundo pendía de un hilo. Al final, fue Hitler quien declaró la guerra a Estados Unidos, y no al revés”.
Por Gabriela Esquivada / INFOBAE






